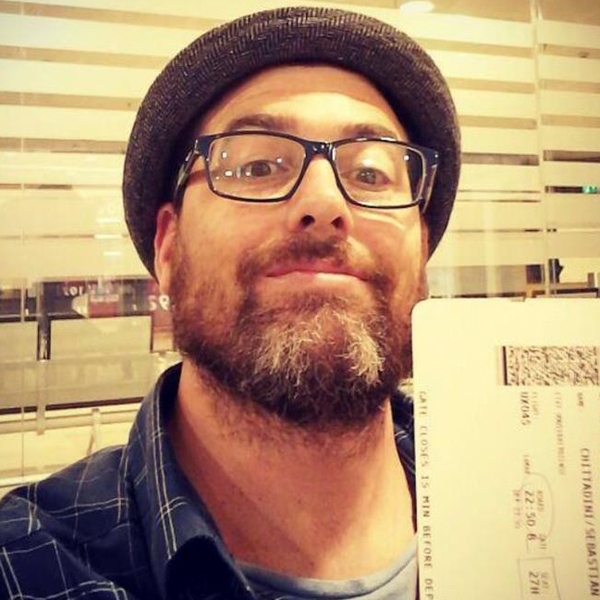 Por Sebastián Chittadini
Por Sebastián Chittadini
SebaChittadini
Juan Alberto Schiaffino descubrió que se podía escuchar el silencio. Diez años después de Maracaná, todavía era capaz de recordar lo que 200.000 personas calladas, al unísono, podían lograr: que la ausencia de ruido fuera perceptible para el oído humano. Algunos cronistas de la época contaron que ese silencio pareció durar un siglo, quien sabe si presagiando lo que iba a durar el impacto de lo que pasó ese 16 de julio.
Cuando el árbitro inglés dio por finalizado el partido y Schubert Gambetta tomó la pelota con sus manos, empezaron a pasar cosas fuera de los límites de ese gigante de cemento en el que un país confiaba en consolidarse como el Brasil que conocimos luego. En Tres Coraçoes, ciudad de Minas Gerais, un hombre lloraba frente al aparato de radio y su hijo Edson, de nueve años, le prometía que un día iba a ganar un Mundial para él. En esa tarde de domingo, en la que alguna gente dijo de forma categórica que Brasil -el pais- había muerto, faltaban ocho años para que naciera la leyenda del Rey del Fútbol levantando la copa en las lejanas canchas de Suecia.
Quizás dentro del estadio todavía estaba teniendo lugar la improvisada premiación en la que Jules Rimet le daba la copa con su nombre a Obdulio Varela, cuando Mario Filho vio salir del Maracaná —que desde 1964, tras su fallecimiento, llevaría su nombre— a la multitud a la que había descrito en su crónica como una masa de gente transformada en piedra. Los ojos del jefe de la sección deportes del diario O Globo vieron cómo un muchacho caía de cara al suelo, como muerto, mientras era ignorado por aquella gente a la que parecían haberle robado el alma. No se oía una sola bocina ni había samba, la cidade maravilhosa bajaba sus ventanas y entraba en luto. Probablemente, el último partido del cuadrangular final del Mundial de 1950 se convirtió en leyenda por la historia que se escribió después.
Todo el mundo sabe que, esa noche, Obdulio se fue solo a un bar y el resto del plantel hizo una colecta para festejar en una habitación del Hotel Paysandú con unos sándwiches y unas cervezas. Pero, al mismo tiempo, el post Maracaná vio a las calles de Uruguay llenarse de hinchas. Fuera de sí por la enorme alegría, algunos encendían enormes fogatas en el medio de la calle y bailaban hasta el amanecer tomando el mismo whisky que habían usado para iniciar el fuego. Muchos se encargaron de escribir esa parte de la historia, la que ocurrió en los dos países después de que el partido se había vuelto mucho más que un simple hecho deportivo.
En 1993, el escritor, periodista y crítico de cine Hugo Alfaro contó cómo vivió el triunfo en aquella tarde de domingo, cuarenta y cinco años antes. Su crónica —que aparece en el libro Alfarerías, de 1995— habla del silencio reinante en Montevideo cuando el partido iba cero a cero y Brasil era campeón. No había gente en las calles cuando salió a caminar durante el entretiempo, para calmar los nervios. No había gurises jugando a la pelota y los viejos, sentados en los bancos de la plaza, casi no hablaban. Alfaro volvió a su casa para escuchar el segundo tiempo. Pasaba de la Sarandí a La voz del aire, de Carlos Solé a Duilio de Feo. Ya con Uruguay campeón del mundo, volvió a salir a la calle para sumarse a la caravana y también para encontrarse con sus amigos y colegas, Mauricio Müller y Homero Alsina Thevenet. A Müller le tocaba ir a cubrir un concierto del célebre violinista estadounidense Yehudi Menuhin y Alfaro resolvió acompañarlo. Sonriente, el músico empezó su presentación dedicando unas sentidas felicitaciones a los uruguayos por el triunfo en Brasil. Ellos lo tomaron como una aprobación para poder irse a festejar, por lo que la crónica se basó solamente en unos vagos apuntes sobre la primera parte del espectáculo.

En Montevideo, una multitud se reunió en la avenida 18 de Julio mientras las grabaciones de los goles uruguayos sonaban una y mil veces. Nadie tenía en sus planes trabajar durante las siguientes 48 horas, por lo que el feriado nacional que decretaría el Gobierno ya había sido determinado de forma espontánea por la algarabía popular. Alfaro cuenta que Carlos Quijano, el director del semanario Marcha, sostenía enojado que el país no estaba para darse esos lujos. También que Alsina se malhumoró porque los cines cerraron y no pudo ver los estrenos que tenía previsto. Hubo carteles en los festejos. Uno que decía “Uruguayos campeones” y otro que se burlaba de los vencidos, aludiendo a un canto que se había popularizado en aquel momento: “De punta, de taco, le ganamo’ a los macacos”.

Maracaná ya empezaba a ser una construcción narrativa que se incrustaría para siempre en un lugar destacado de la cultura popular uruguaya, con historias como la de Ruben Rada, un niño que el 16 de julio de 1950 cumplía siete años y le mostraba a la gente en los festejos la cédula que había sacado pocos días antes. Cuando veían que era su cumpleaños, le daban monedas. Con los bolsillos llenos, tuvo que volver varias veces a su casa.
Yo no sé dónde estoy, mi casa está en la frontera
Del otro lado de las cosas, las huellas empezaron a quedar marcadas tras el pitazo final de Mr. Reader. Y de una manera tan fuerte como para hacer que el periodista y escritor Carlos Heitor Cony —que había sido seminarista— dejara de creer en Dios después de ver lo que había pasado, como le contó a su colega Paulo Perdigao. El mismo Perdigao, que con 11 años estuvo presente en las tribunas del Maracaná, se transformó en uno de los encargados de registrar la historia en su libro Anatomía de una derrota. Como parte de esa narración colectiva que uniría para siempre a los dos países, su reconstrucción de aquel domingo de sol y frustración del lado brasileño fue inspiración para el corto documental Barbosa (1988). En el libro y en el documental, el niño que había sido Perdigao en 1950 vuelve al partido a alertar al arquero Moacir Barbosa de que Alcides Ghiggia va a patear a ese lugar. Pero Barbosa lo mira y Ghiggia vuelve a hacer el gol, acaso como una cuestión del destino.
Ese gol del puntero derecho uruguayo retumbó bastante más fuerte que lo que los pulmones de Carlos Solé permitieron, que fue mucho. Esa tarde del 16 de julio de 1950, mientras el emocionado relator bramaba, con la voz entrecortada, que la pelota escapaba al contralor de Barbosa, el adolescente Aldyr García Schlee fue al cine en la ciudad de Río Branco y lloró de alegría cuando anunciaron por los parlantes —en medio de la segunda película— que Uruguay era campeón del mundo y la gente empezó a cantar el himno. Aldyr había nacido en la brasileña ciudad de Yaguarón, pero se movía con naturalidad del otro lado de la frontera por una cuestión bastante lógica: los diarios, las radios y las figuritas llegaban más rápido desde Montevideo a Río Branco que desde Río de Janeiro, San Pablo o Porto Alegre a Yaguarón. Y así, su sentimiento se hizo celeste.
Con los años, Aldyr sería un reconocido escritor que dejaría registrada esta historia en un cuento en el que mezcla lo que pasó con lo que podría haber pasado si hubiera aceptado la invitación de un familiar para ir a Río a ver el partido. También sería un diseñador que tendría reservado un lugar de privilegio: fue nada menos que el creador de la camiseta verdeamarela que Brasil empezó a usar en 1954. García Schlee murió el 15 de noviembre de 2018. Al día siguiente, Uruguay y Brasil jugaban un amistoso en Londres y acordaron realizar un minuto de silencio en homenaje al único brasileño que había celebrado el Maracanazo.
En otra frontera, la que separa y une a las ciudades de Rivera y Santana do Livramento, los ecos del partido alteraron un poco la pacífica convivencia habitual. Cuenta el periodista brasileño Roberto Muylaert, en su libro Barbosa. Un gol silencia al Brasil, que Hugo Gianni salió a festejar con su camioneta llena de gente cantando. Llevaba también un altoparlante en el que sonaba una y otra vez el himno nacional, algo entendible mientras se respetó la línea divisoria para festejar del lado uruguayo. En un momento, al riverense Gianni —dueño de una casa de electrodomésticos en Santana do Livramento— se le ocurrió transgredir. No ayudaba que sobre la camioneta también viajara un mono, vestido con la camiseta de Brasil y comiendo bananas. Tampoco que fuera colgando de la camioneta y arrastrada por el suelo una bandera brasileña. Como era lógico, el vehículo fue interceptado a las pocas cuadras. Los vecinos de Livramento empezaron a sacudir violentamente la camioneta, amenazando con darla vuelta. Acto seguido, ganándole de mano al batallón local del ejército, hicieron que el dueño de la camioneta izara la bandera brasileña en un improvisado mástil, mientras lo hacían comer bananas y cantar el himno de Brasil con la boca llena. Enseguida, los enfurecidos brasileños invadieron Rivera rompiendo vidrios, lanzando la pirotecnia que les había quedado sin usar y vandalizando la casa de Gianni.
Muylaert, que con 15 años presenció el partido junto con su padre, cuenta en el libro que fueron a cenar a una parrillada vacía y el mozo los atendió sin pronunciar casi palabras. También recuerda el silencio de su padre, que se hizo suyo y que casi ni comieron. Apenas destaca que se tomó una guaraná helada, que no sería más amarga que el sentimiento que los invadía.

Elogio del Maracanazo
Más de seis décadas después de Maracaná, el escritor chileno Víctor Hugo Ortega cumplió su sueño de conocer a Alcides Ghiggia, que de puntero pasó a ser como un rapsoda de la antigua Grecia recitando poesía épica, contando miles de veces su no menos épico gol. Nunca se cansaría de hacerlo, como si estuviera corriendo de forma infinita por la punta derecha del ataque uruguayo. Un año más tarde, en otro viaje a Uruguay, Ortega le pudo regalar una copia de su libro Elogio del Maracanazo. De repente, el rapsoda tenía en mano una copia física de la historia que tantas veces había contado y que había trascendido los límites geográficos, además de desafiar a los temporales. Y, como para agregarle un componente épico final a la narración, el guionista de Dios lo hizo desbordar hacia la inmortalidad un 16 de julio, y cuando ya no estaba vivo ninguno de los protagonistas.
Ruben Rada ya no tiene que mostrar la cédula los 16 de julio, pero festeja sus 80 años con Uruguay campeón del mundo como en 1950. Y por aquello de la construcción colectiva de una narración, afloraron los comentarios que hacían notar la similitud entre Alan Matturro y Obdulio Varela en la forma de pararse, en la contextura física, en el short calzado bien arriba. Maracaná vuelve siempre en el recuerdo de aquellos sufridos torcedores brasileños que escuchaban la trasmisión de los hechos en la voz del histórico Jorge Cury o en la de los alborozados uruguayos que escuchaban otras voces menos solemnes y más emparentadas a la alegría que se ve en las fotos en blanco y negro en las que festejan que Uruguay es campeón del mundo por toda la eternidad.
Son ya más de siete décadas las que nos separan del 16 de julio de 1950. No fue ese un domingo cualquiera, sino uno de gloria infinita que se grabó a fuego en la memoria que une a dos países y sigue teniendo lugar cuando en otros lugares se habla de épica deportiva. Tal vez nuevos oídos se presten a escuchar sobre la enorme figura del capitán Obdulio, la elegancia de Schiaffino o la eterna carrera de Ghiggia antes del gol que silenció al mismo estadio al que supieron enmudecer Juan Pablo II y Frank Sinatra. Quizás, en alguna casa, alguien le dé play en YouTube al relato de Solé y se lo muestre a los que nunca lo escucharon. O no, porque ya no se ven los goles de Schiaffino y Ghiggia en los informativos cada 16 de julio. El tiempo tiene eso, va dejando las cosas atrás de forma inexorable como Ghiggia a Bigode antes de pegarle rasante al primer palo de Barbosa.
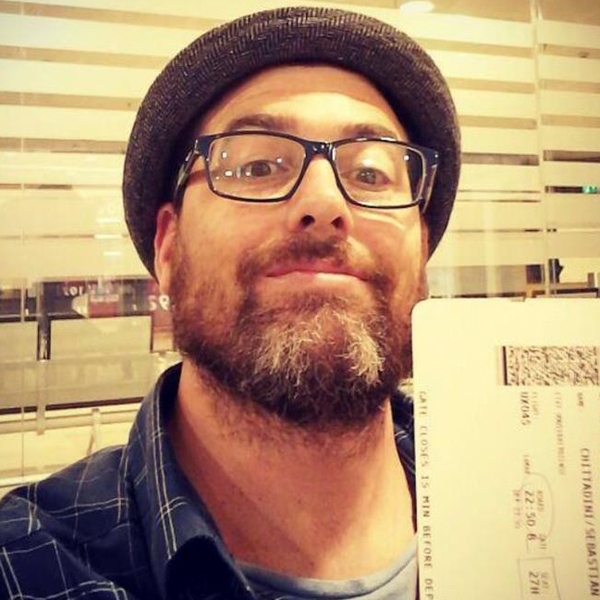 Por Sebastián Chittadini
Por Sebastián Chittadini
SebaChittadini


Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]